 Por Isabel Rauber
Por Isabel RauberLas nuevas prácticas políticas emergidas con fuerza desde las resistencias y luchas de los movimientos sociales han conformado una nueva militancia: capaz de concertar voluntades diversas y dispersas, de dedicar parte de su tiempo a tareas de capacitación para que las mayorías puedan participar con protagonismo creciente desplegando al máximo sus potencialidades.
Se trata de una militancia consecuente con las propuestas que levanta, impuesta de que los desafíos socio-transformadores no son tarea de élites mesiánicas, sino que reclaman la participación protagónica plena de las mayorías concientes. Esto habla de diversidades que habrán de articularse y conjugarse, de pluralidad de cosmovisiones, de horizontalidad en las interrelaciones y miradas, de un nuevo tipo de organización y poder que se construye desde abajo, con el protagonismo de los –tradicionalmente considerados‑ de abajo.
Esto modifica de raíz lo que hasta ahora se suponía era la “razón de ser” y actuar del militante: llevar las ideas y propuestas del partido hacia el pueblo y sus organizaciones, aceptando la hipótesis de que la misión histórica de las masas populares es la de organizarse para actuar como “fuerza material” capaz de realizar (materializar) el programa elaborado por el partido político (auto)considerado vanguardia.
La creciente movilización social y política de amplios sectores y actores sociales ha ampliado el ámbito de los político, modificado el accionar político y sus modos y –consiguientemente‑, llama a modificar la concepción de la militancia y sus modalidades de actuación política, generalmente centrada en la asistencia a las reuniones partidarias periódicas, en el análisis de documentos internos, en disputas domésticas, en debatir su perspectiva en los congresos, etc. Sin objetar estas actividades, está claro que resultan insuficientes y confinadas al “internismo”.
El desafío socio-transformador actual es civilizatorio. Construir una nueva civilización es una tarea de gran magnitud para la que no alcanza la movilización de los activistas, requiere de la participación y creatividad de millones. A ello pueden contribuir todos aquellos que se van comprometiendo con la actividad sociopolítica y también los intelectuales orgánicos. Esto reclama desarrollar sostenidamente prácticas democráticas, horizontales y participativas en lo que se va construyendo, en el pensamiento y en la acción.
Se trata de ir configurando en las prácticas una pedagogía de la nueva praxis política, aportando valiosos ejemplos para la conformación de un nuevo tipo de militancia: solidaria, autónoma, consciente, responsable, participativa, constructora y concertadora de la participación desde abajo, en sus comunidades, con sus compañeros/as en su sector de trabajo, en el campo, en la universidad, en el ámbito sociocultural donde actúe, en la vida familiar, y en la organización social o política en la que participe. En sus alforjas inspiradoras cuenta con los aportes de la educación popular, cuyos principios y concepción fecundan el pensamiento y las prácticas colectivas de la transformación social. Es lamentable que todavía se halle tan disociada de las prácticas políticas de la izquierda. Ello evidencia –de hecho‑ la sobrevivencia de la cultura vanguardista.
Es tiempo de que la izquierda partidaria y su militancia pongan fin a su distanciamiento jerarquizado respecto de los sectores sociales populares; es vital suprimir las famosas "correas de transmisión" y sustituirlas por el diálogo permanente, el aprendizaje mutuo, la horizontalidad en las decisiones y el control popular.
Para decirlo de un modo comprensible para todos/as: la izquierda tendría que realizar una auto-transformación homóloga a la ocurrida en la Iglesia Católica cuando el Concilio Vaticano II. Allí se explicitó que “la Iglesia” no radicaba en el edificio del templo, sino en el pueblo de Dios, y se les dijo a los curas que había que salir de los claustros, llegar al pueblo y convocarlo a construir lo que sería entonces “su” iglesia. Esto implicó para los sacerdotes desde cambios en su indumentaria (sacarse la sotana distanciadora), hasta modificaciones en su forma de practicar su religión: salir a buscar y escuchar al pueblo, convivir con la población donde quiera que ella estuviese y fuese.
Aquel impulso cristiano sustentó prácticas comprometidas de curas y mojas militantes, abrió las puertas a los llamados “curas del Tercer Mundo” y la “Teología de Liberación”. Si resultó luego mediatizado, relegado y hasta perseguido por sectores retrógrados de la institución religiosa fue precisamente porque la experiencia fue un éxito en relación con los objetivos.
Si la izquierda partidaria y su militancia hicieran “su concilio” abriéndose hacia los pueblos, cambiando su lógica y sus prácticas, tomando como punto de partida las realidades socioculturales de los pueblos, asimilando y aceptando su diversidad de identidades y cosmovisiones, apuntalando sus prácticas, impulsando la maduración de pensamientos liberadores y de liberación, contribuiría a un cambio cultural y político colectivo radical y revolucionario. Sería razón suficiente.
- Isabel Rauber es doctora en filosofía, profesora universitaria, investigadora social y pedagoga política.





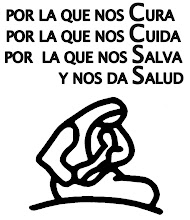+de+por+la+CCSS.jpg)





